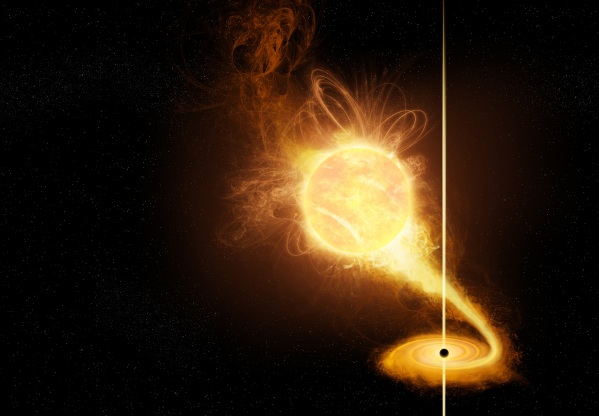Nada permanece, todo cambia, evoluciona, muta, se transforma, se disocia, se diluye, y en medio de todos estos cambios nos encontramos nosotros, prestos a aceptar o rechazar estos acontecimientos que de una forma u otra determinan nuestra existencia; pero, inevitablemente, aceptemos o rechacemos, el río del tiempo nos arrastrará en su corriente y tenemos que adaptarnos a ese discurrir incesante u oponernos para sólo retrasar lo que tiene que llegar. Circunstancias ajenas a nosotros pero con las que convivimos y determinan lo que somos o lo que hacemos son las que modelan —o moldean— nuestra existencia; todo fluye e indefectiblemente nuestra vida es también un fluir de cambios y adaptaciones a lo nuevo, a lo que se nos presenta ante nosotros y nos impone las condiciones a las que, para bien o para mal, debemos amoldarnos.
Nada permanece, todo cambia, evoluciona, muta, se transforma, se disocia, se diluye, y en medio de todos estos cambios nos encontramos nosotros, prestos a aceptar o rechazar estos acontecimientos que de una forma u otra determinan nuestra existencia; pero, inevitablemente, aceptemos o rechacemos, el río del tiempo nos arrastrará en su corriente y tenemos que adaptarnos a ese discurrir incesante u oponernos para sólo retrasar lo que tiene que llegar. Circunstancias ajenas a nosotros pero con las que convivimos y determinan lo que somos o lo que hacemos son las que modelan —o moldean— nuestra existencia; todo fluye e indefectiblemente nuestra vida es también un fluir de cambios y adaptaciones a lo nuevo, a lo que se nos presenta ante nosotros y nos impone las condiciones a las que, para bien o para mal, debemos amoldarnos.
Y la literatura, como todo arte, no está exenta de cambios, porque la expresión artística camina paralelamente a cada tiempo, y son los movimientos de la época y la demanda —desgraciadamente— lo que determinará en última instancia el rumbo a tomar. Y hoy, tras siglos de constante movimiento en sus propuestas, estilos y horizontes, la literatura se da de bruces con una periodo histórico caracterizado por la banalización e indiotización de todo lo artístico, en el que se superpone la ganancia económica y el aplauso fácil del público más condescendiente, consecuencia inevitable del abismo intelectual en el que ha caído toda sociedad. Porque, ¿quién lee hoy a Cervantes, a Proust, a Faulkner, a Joyce, a Shakespeare, a Dumas o a Onetti? Pues sí, hoy hay un grandísimo número de “consumidores de libros” (no lectores, ojo) que ávidamente devoran esas lamentables sagas conocidísimas como si de grandes obras se trataran, y lo peor es que sí, disfrutan leyéndolas cuando no hay atisbo de arte o literatura en ellas. Y a raíz de todo esto traigo a colación Dublinesca (2010), en la que Vila-Matas hace su particular “funeral de la imprenta” y fija su mirada en el fin de los editores tal y como los veníamos conociendo, haciendo un paralelismo necesario con la situación actual de la literatura y todo lo que a ella atañe.
Dublinesca aborda esta coyuntura actual y la proyecta como un funeral, en el que el protagonista, Riba, un editor ya retirado, decide hacer un último homenaje a la imprenta y a los editores literarios, ante el final de una era tal y como la conocía. Este acercamiento al fin, a esa muerte, camina paralelo a la situación del propio Riba, que se encuentra inmerso en una etapa vital de total dejadez, alejado de su mundo anterior y hundido en un estado casi catatónico en el que su único refugio es estar delante del ordenador la mayor parte del día (trasunto inequívoco de lo que vivimos hoy). Así, Vila-Matas propone un viaje de su protagonista y de todo lo que a él le concierne que podría tomarse como iniciático, pero como inicio después de un fin, después de todo la literatura y la edición, al igual que la vida de Riba, no acaban, sino que se aventura en una nueva trayectora que rompe lo establecido en la anterior. Todo este acercamiento al fin como rompimiento de lo ahora tomado como obsoleto y su reconstrucción y adaptación al presente, discrurre sustentado en los raíles de los que se sirve Vila-Matas para construir su narración, constituyendo esas guías el gran relato de James Joyce, Ulises; de ahí el aire dublinés que impregna cada línea de la novela, transfigurando incluso muchas situaciones a lo que el escritor irlandés desarrolló en su obra.
Porque, ¿qué mejor que una de las más grandes narraciones del siglo XX, que se disfruta y se sufre a partes iguales, para bascular una historia que fija su punto de visión en el advenimiento del fin de un pilar fundamental de la literatura como es la imprenta? Por ello Vila-Matas centra casi todas las alusiones y ensoñaciones de su trama en el capítulo seis de la novela de Joyce, el que trata sobre el entierro de uno de los personajes, dejando patente así la intención de mantener un espíritu funerario en el que se desenvolverá Riba y sus acompañantes en las exequias a las que asisten. A lo largo de toda la novela asistiremos a asombrosos paralelismos (apoyados en la casualidad o en el sueño) con el Ulises, incluso con “fantameles” apariciones de extraños pesonajes incluidas. Pero Riba no sólo mantiene constante en su divagar a Joyce, igualemente ve cierta concomitancia de su actual vida —y mente— con el personaje central de la muy disfrutable película Spider (David Cronenberg, 2002), y se identifica con esa atribulada psicología que aflige a su protagonista (conocida es la pasión de Vila-Matas por el cine y aquí hace gala de ello).
Obra deslumbrante, Dublinesca atesora en sí misma la esencia más prístina de la literatrua, el poso artístico que nunca debería perder de vista y nos conmina a pensar sobre el cambio, el fin y el devenir de lo nuevo. Sentido homenaje a lo esencial del arte literario a través de la pluma de un maestro que nos tributa una hermosa y reflexiva historia sobre la pérdida, la añoranza, la huida y la transmutación de lo viejo, como le ocurre a Riba; todo ello supeditado a lo artístico y a la degradación de todo lo identitario de la literatura. En estos tiempos en los que el libro vislumbra en el horizonte un más que posible funeral (no sólo física, sino artísticamente), leer a Vila-Matas y su Dublinesca se hace más imprescindible que nunca.